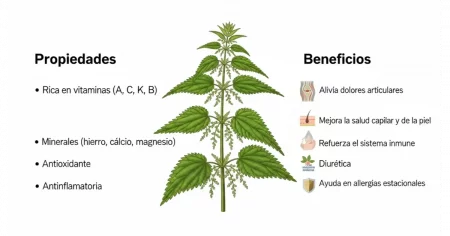Hace ya siete largos años, en noviembre de 2001, los 153 países que conforman la Organización Mundial del Comercio (OMC) decidieron lanzar una nueva ronda de negociaciones multilaterales, con el propósito de (a través de ella) continuar con la liberalización del intercambio comercial internacional de productos industriales y agrícolas, así como de los servicios.
Desde entonces las conversaciones en esa dirección han conformado la ‘Ronda de Doha’. Ellas han sido tan constantes, como infructuosas. Pese a lo cual los intercambios comerciales del mundo se han expandido continuamente durante los últimos sesenta años, aumentando -en ese período- un sólido 70 por ciento, hasta alcanzar nada menos que los 14 trillones de dólares.
La convocatoria de la OMC: Ante las serias dificultades que se evidenciaron en el avance conjunto, en enero de 2007 Suiza convoca a todos a impulsar nuevamente las negociaciones. De esta manera, las conversaciones multilaterales se reinician y se avanza aunque muy lentamente hasta que la OMC convoca, ella misma, a una reunión ‘cumbre’ (la octava) en su propia sede, en Ginebra, a la que, a fines de julio concurren, por una parte, los principales países industrializados y, por la otra, los más activos y representativos del mundo en desarrollo.
Pese a que en estas ‘ruedas’ están normalmente presentes delegados de unos treinta países, las conversaciones se llevan a cabo en grupo más pequeño de países: los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Japón, China, India, y Brasil. Esto es obviamente por razones de eficiencia. Negociar en grupos grandes, donde todos sienten la necesidad de fijar posiciones hace las cosas más lentas y más difíciles.
Las esperanzas frustradas en Ginebra: Después de nueve días de intenso trabajo, el viernes 26 de julio, un repentino apretón de manos entre los delegados de Brasil y los Estados Unidos transmitió a todos la sensación de que finalmente se había logrado un acuerdo ‘de mínima’ que permitiría avanzar en el detalle.
Las dificultades en materia de ‘techos’ a los subsidios agrícolas permitidos a los países desarrollados parecían haberse entonces solucionado, autorizando a los norteamericanos a subsidiar a su agro hasta los 14.5 billones de dólares anuales, lo que -cabe destacar- es bastante más que su nivel actual de subsidios, que es del orden de los 9 billones de dólares anuales.
En rigor, la Unión Europea había aceptado disminuir en un 80 por ciento el exagerado nivel de subsidios a sus productores nacionales al que estaba ya autorizada y los Estados Unidos, por su parte, habían aceptado también hacerlo, aunque en un 70 por ciento.
Algo parecido había ocurrido -pese al evidente disgusto argentino- en materia de protección arancelaria promedio para los bienes industriales de las economías en desarrollo, al aceptar Brasil un 14 por ciento (la Argentina pretendía un 16) promedio de defensa arancelaria. La propuesta que se discutía suponía que cuanto más profunda fuera la rebaja de las actuales barreras arancelarias, más posibilidades existían para proteger específicamente a algunos sectores de la industria que cada uno de los países pudiera considerar como ‘estratégicos’.
La ilusión de haber logrado romper el prolongado ‘impasse’ duró lo que un lirio. Durante el fin de semana, China y la India arrojaron un verdadero balde de agua fría sobre las conversaciones. Y la ‘rueda’ se sumergió en un nuevo e inocultable fracaso, dejando paralizados a los treinta países que habían concurrido a Ginebra.
Una vez más, en el plano comercial, el mundo parece estar en un punto muerto, sin poder materializar avances multilaterales.
Ocurrió que China y la India, las dos más grandes nuevas potencias comerciales, esto es los dos nuevos ‘titanes’ del mundo, insistieron en que quieren estar expresamente autorizados a cerrar, de pronto, defensivamente, las importaciones de productos del agro provenientes del resto del mundo -particularmente las de azúcar, arroz y algodón- si, en cualquier momento, al decir del ministro de Comercio de la India, Kamal Nath, esas importaciones se transforman en ‘una amenaza’ para sus productores domésticos.
De nuevo la noción de ‘seguridad alimentaria’ aparece sobre la mesa. Por un instante solamente, la definición de cómo se definiría la existencia de una amenaza (los Estados Unidos sugirieron que debía haber por lo menos un aumento del 40 por ciento de las importaciones de cualquier producto en especial, antes de poder cerrar su ingreso) pareció ofrecer una posible salida, alternativa que sin embargo fue casi instantáneamente rechazada por China y la India (que hablaban de un aumento mínimo, del 10 por ciento, para permitir cerrar las importaciones de productos del agro), frustrando las posibilidades de avance.
Por primera vez, asumiendo de pronto un hasta ahora desconocido activismo, al menos desde que, en 2001, China accediera a la OMC, este país intervino decisivamente en las conversaciones.
Esta posición de China y la India fue acompañada por otros países, como Cuba, Indonesia, Haití y Venezuela. Sin embargo, por ser ‘de corte proteccionista’, la propuesta, o más bien la exigencia de China y la India fue de inmediato rechazada por el mundo industrializado, con inflexibilidad, y las conversaciones terminaron.
El futuro inmediato: El escepticismo ha vuelto a caer, cual oscuro telón, sobre la OMC. Y el bilateralismo parece ser ahora la única opción inmediatamente disponible. Pese a que, técnicamente al menos, la ‘Rueda Doha’ aún puede extenderse hasta 2013.
Para la Argentina lo sucedido dejó además otro trago amargo. Algo distinto, pero serio porque tiene que ver con la confianza recíproca. Este fue el representado por las evidentes diferencias de nuestra delegación con la posición finalmente adoptada por Brasil, que hoy es, mal que nos pese, como consecuencia de sus aciertos y de nuestros errores, el primer exportador del mundo de carnes rojas, pollos, azúcar y café, que jugó, como siempre en estos temas, un papel muy activo, de liderazgo. Pero que esta vez, en Ginebra, terminó disgustando visiblemente a su socio del Mercosur, la Argentina, que pretendía que asumiera una postura bastante menos condescendiente, o sea mucho más restrictiva y menos componedora. En el nuevo escenario del mundo que ahora se abre, el diálogo deberá tratar de reconstruirse pacientemente, antes de que el ‘multilateralismo’ que es propio de la OMC, pueda efectivamente resucitar.
Por Emilio J. Cárdenas. Ex embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas.
(Artículo publicado en la edición de hoy de El Federal)